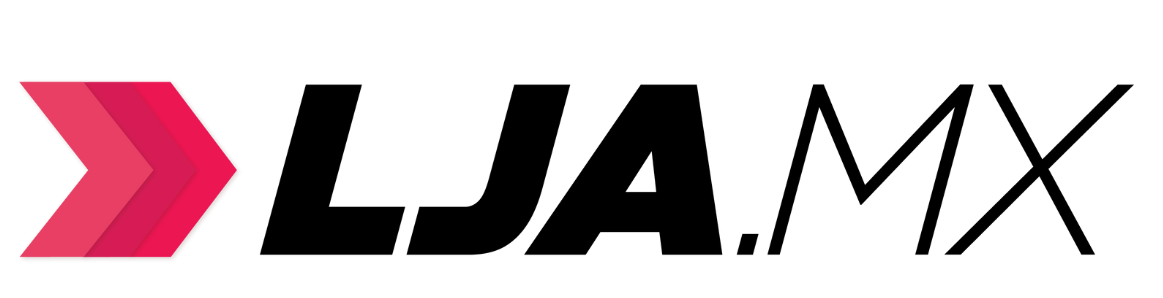Sobre hombros de gigantes
Recordar para no olvidar y evitar repetir: los tribunales del imperio
Hoy escribo únicamente para ayudar un poco a recordar y fomentar la buena lectura que nos recomienda Susana Dávalos en su artículo publicado en el número 81 de la Revista Jurídica de la UNAM.
- W. Koch, historiador alemán, escribió el libro En el nombre del pueblo. Justicia política en la Alemania de Adolfo (realmente no es Adolfo, pero evito poner el otro nombre para no recibir la baneada).
Koch explica que era bien sabido que Adolfo detestaba el derecho y a los jueces. Desde 1930, antes de llegar al poder, cuando un tribunal resolvió en contra de algunos miembros del partido, declaró que si el partido llegaba al poder, los jueces serían despedidos sin pensión. Así, el 23 de marzo de 1933, se aprobó la Ley de Plenos Poderes, que facultaba a Adolfo para expedir decretos con fuerza de ley.
Koch detalla cómo, salvo contadas excepciones, los jueces se ajustaron a las nuevas normas impuestas durante este periodo. Esto fue, entre otras razones, por afinidad ideológica con el partido (jueces carnales), por su rechazo al comunismo (jueces ideológicos), o por las promesas de estabilidad laboral hechas por Adolfo (chambistas). Sin embargo, no existía ninguna garantía sobre la independencia judicial, ya que todas las decisiones debían subordinarse a la “conciencia del pueblo” (disciplina). La promesa de inamovilidad se cumplió, pero solo después de una “depuración” que excluyó a jueces y empleados judíos, extranjeros o simpatizantes del marxismo. Lo mismo ocurrió con abogados postulantes y profesores de derecho; por efecto dominó, el litigio murió, al igual que la libertad de cátedra.
A pesar de esta sumisión casi total, en 1942 Adolfo expresó nuevamente su desprecio por abogados y jueces. En un discurso afirmó: “Espero que la profesión jurídica alemana entienda que la nación no está aquí para ellos, sino que ellos están aquí para la nación; Alemania debe vivir independientemente de las contradicciones de la justicia formal… De ahora en adelante, intervendré en esos casos y removeré de su puesto a aquellos jueces que evidentemente no entiendan las exigencias del momento”.
Sin embargo, no fue necesario llegar a esas remociones, ya que la sumisión del poder judicial se consolidó por razones de afinidad partidista, conveniencia económica o miedo.
Por su parte, Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, nos recuerda que una diferencia fundamental entre las dictaduras modernas y las del pasado es que, en las primeras, el terror ya no se usa únicamente como medio para exterminar o intimidar a los opositores, sino como un instrumento para dominar a masas obedientes. El terror se convierte así en una forma de gobierno. Para consolidarse, debe presentarse como un medio para realizar una ideología específica, que previamente haya captado la adhesión de una mayoría. Solo entonces puede estabilizarse.
¿Les suena familiar con lo que sucede actualmente en nuestro planeta?
Como bien escribe Susana Dávalos, los regímenes totalitarios desprecian al derecho porque sus excesos lo rebasan, pero, al mismo tiempo, lo utilizan como herramienta, codificándolo y aplicándolo estrictamente a su favor para legitimar sus intereses en nombre del pueblo y de la justicia.
En la novela Cloud Atlas, de David Mitchell, se aborda esta lógica política de manera alegórica: “…mi quinta declaración explica cómo se prostituyó la ley. Es un ciclo tan antiguo como el tribalismo. Todo comienza con la ignorancia. La ignorancia genera miedo. El miedo genera odio y el odio genera violencia. La violencia provoca más violencia hasta que la única ley viene dictada por la voluntad del más fuerte. La ‘voluntad del pueblo’ es la creación, la subyugación y el exterminio sistemático de una inmensa tribu de esclavos embaucados…”.
Orwell tenía razón: la ignorancia sigue siendo la fuerza.