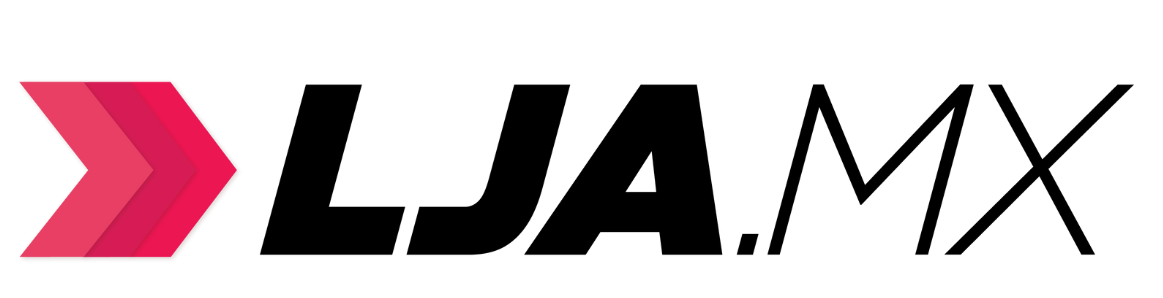La Columna J La escuela de Frankfurt y la pedagogía crítica
“En la sociedad del rendimiento, cada individuo se convierte en un empresario de sí mismo, explotándose voluntariamente bajo la ilusión de la libertad, sin advertir que esta autoexplotación es incluso más eficiente que la explotación por parte de otros, porque va acompañada de un sentimiento de libertad.” – Byung-Chul Han
Estimado lector de este reconocido medio, LJA.MX, es un gusto saludarle como cada semana. Quiero aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre la situación que atraviesa nuestra sociedad en torno a la pedagogía. A propósito de una reseña sobre el legado teórico-crítico en la educación, extiendo una reflexión que considero necesaria y que representa, además, un punto de equilibrio ante el corporativismo académico que impera en esta sociedad del rendimiento.
El sistema educativo, lamentablemente, se ha distanciado diametralmente de la esencia del aprendizaje significativo, de los valores y principios que deberían permear para el progreso de una sociedad más justa y consciente. Funciona, en cambio, desde una lógica inversa, y son pocas las voces que señalan con objetividad lo negativo que resulta un sistema diseñado para perpetuar la desigualdad social.
Los inicios de la escuela de Frankfurt se sitúan en la antesala del ascenso del Partido Nacional Socialista, en un momento histórico marcado por un profundo deterioro moral, donde el mundo era sacudido por las ínfulas económicas y el control geopolítico ejercido por las potencias imperialistas. Paralelamente, en ese mismo contexto, la ciencia y los intelectuales -tal como advertía Daniel Cosío Villegas en sus análisis sobre la responsabilidad moral de las élites ilustradas ante la decadencia de las instituciones- desempeñaban un papel activo desde sus respectivas trincheras.
Desde los primeros postulados de Horkheimer y su visión crítica, la escuela de Frankfurt consolidó un método analítico fundamentado en el criticismo y en el materialismo dialéctico de Marx, que hasta entonces no se habían integrado como esquemas funcionales de observación científica y académica. Esta base permitió analizar, juzgar y explicar las circunstancias relacionadas con factores sociales, políticos, económicos y, por supuesto, educativos, profundamente vinculados a la desigualdad generada por los medios de producción, la propiedad privada y los sistemas coercitivos de enseñanza que perpetúan el deterioro social desde estructuras interseccionales.
El ejercicio de la crítica al poder generó una concepción distinta y accesible para la formulación de estudios sociales, rompiendo con los clichés de una ortodoxia anquilosada y hermética, y abriendo nuevas posibilidades de interpretación progresiva. Constituyeron, en cierto modo, una revolución científica, no solo por su método, sino también por el alcance teórico que propusieron para robustecer los campos del análisis social, dejando como precedente un punto de inflexión en la asimilación sociocultural y en la verticalidad pedagógica.
Un caso específico es el de Theodor W. Adorno, quien plantea la dialéctica negativa como un método para criticar incluso a la propia teoría crítica. Su planteamiento expone una vía que no busca absolutismos ni validaciones lógicas impuestas por dinámicas sistemáticas. La esencia de la dialéctica negativa radica en no generar conclusiones definitivas a partir del antagonismo entre tesis y antítesis, sino en abrir un espacio para el pensamiento crítico sin clausura.
Asimismo, la dialéctica de la Ilustración ofrece antecedentes que permiten, aún hoy, matizar la crítica al poder de facto, evidenciando los mecanismos de influencia que los Estados emplean para moldear las bases sociales. Como bien advertía Erich Fromm:
“La tarea principal del hombre en la vida es darse nacimiento a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es.”
En este sentido, la educación debería ser el espacio para ese alumbramiento interior, y no una estructura sometida al cálculo técnico y a la lógica del capital. Debería emancipar, no condenar; ser práctica y significativa, y no únicamente teórica y anquilosada.
“La sociedad actual ha abolido al otro como instancia de confrontación y ha instalado un espejo donde todo es reflejo del yo; de ahí surge el narcisismo de la era digital, donde el sujeto no se encuentra con la diferencia, sino con la repetición de su propia imagen edulcorada.” -Byung-Chul Han
La diferencia entre el contexto que vio surgir a la escuela de Frankfurt y el mundo moderno es abismal. Hoy, la educación enfrenta una situación compleja, adversa y desincronizada respecto a la virtud educativa, sumida en las lógicas neoliberales, ajenas al espíritu humanista y emancipador. En palabras también de Fromm:
“La educación debe ayudar al hombre a no adaptarse a una sociedad enferma, sino a transformarla.”
En los esquemas actuales prevalece la forma y no el fondo; es decir, se fomenta que los alumnos busquen el reconocimiento administrativo, no el aprendizaje ni la evolución de su concepción filosófica de la vida, sino únicamente la acumulación de títulos como medio para obtener un mejor puesto laboral y, con ello, generar mayores ingresos.
Es por ello que, antes de buscar la pretensión, la sociedad debe crear condiciones reales de progreso. No se puede transformar lo que no se nombra ni se cuestiona. En ese sentido, la escuela de Frankfurt representa un punto de partida, y la pedagogía crítica, una extensión posible que puede convertirse en un punto de equilibrio, donde lo que enaltezca a las personas sea su conocimiento, y no una condena paliativa disfrazada de éxito académico.
In silentio mei verba.