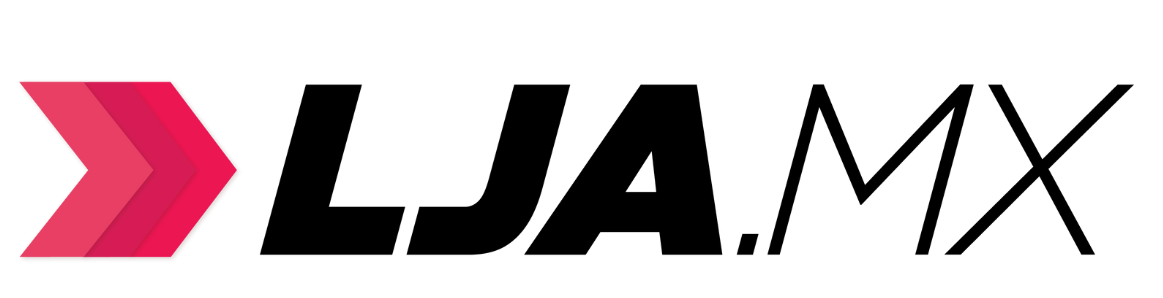Hablando de discapacidad con Ricky Martínez
La discapacidad no es el problema: el problema es la sociedad
En 1980, la Organización Mundial de la Salud definió la discapacidad como “una deficiencia o disfunción en el individuo”, consolidando así el paradigma médico-rehabilitador. Este modelo, dominante durante décadas, concebía a la persona con discapacidad como un “paciente” que debía ser atendido, corregido o adaptado a una sociedad normada para cuerpos y mentes “funcionales”. Sin embargo, en los años 90, un giro radical comenzó a emerger desde los movimientos sociales y académicos: el modelo social de la discapacidad.
Este enfoque no niega la existencia de deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, pero afirma con contundencia que la verdadera discapacidad se encuentra en el entorno y en las actitudes sociales. Como lo señaló el sociólogo británico Michael Oliver, pionero del modelo social, “no son nuestras discapacidades las que nos hacen discapacitados, sino la forma en que la sociedad nos excluye”.
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS y el Banco Mundial (2011), más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15 % de la población global. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, 6.1 millones de personas reportaron tener alguna limitación permanente, y de estas, más del 80 % enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, empleo, educación o transporte.
¿La causa? No es su condición física, sensorial o psicosocial. Es una sociedad diseñada por y para personas sin discapacidad, que no cuestiona sus privilegios ni reconoce las barreras estructurales que excluyen. Rampas mal construidas, señaléticas inaccesibles, lenguaje excluyente, prejuicios, miedo y paternalismo son solo algunas de las formas que adopta la discriminación.
El modelo social invita a cambiar la pregunta: no es “¿qué le pasa a esta persona?”, sino “¿qué le pasa a la sociedad que no puede incluirla?”. Esta mirada tiene profundas implicaciones en política pública, urbanismo, educación, salud, empleo y, sobre todo, en los imaginarios colectivos.
El activista y académico Tom Shakespeare —quien, a pesar de criticar ciertos excesos del modelo social, lo defiende como un marco de justicia social— afirma que “la discapacidad es una construcción social tanto como una realidad corporal”. Esta afirmación cobra sentido cuando analizamos que una persona ciega no está limitada por su ceguera, sino por la ausencia de señalética en braille, sistemas de audio en espacios públicos o contenidos digitales accesibles. Una persona con movilidad reducida no está imposibilitada por su cuerpo, sino por la falta de elevadores, transporte accesible o banquetas transitables.
Sin embargo, este cambio de paradigma no ha permeado de forma contundente en la política institucional. Aunque México ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU desde 2007 y ha reformado leyes para reconocer la igualdad de derechos, en la práctica persiste una mirada asistencialista y médica, que reduce la discapacidad a un asunto de salud o caridad, y no de derechos humanos.
En muchos municipios, los sistemas DIF aún abordan la discapacidad desde programas que refuerzan la dependencia y la tutela, en lugar de promover la autonomía, la accesibilidad universal o la participación plena. Lo mismo ocurre en el sector educativo, donde menos del 30 % de las personas con discapacidad mayores de 15 años han completado la educación básica (ENADID, 2021), o en el ámbito laboral, donde solo el 39 % de ellas participa en alguna actividad económica, frente al 63 % de la población sin discapacidad.
Esto no ocurre por casualidad, sino por decisiones estructurales. No hay políticas de inclusión efectivas sin transformar primero la cultura. Y no se transforma la cultura si seguimos reproduciendo estereotipos en medios, familias, escuelas o empresas. El capacitismo —es decir, la discriminación hacia las personas con discapacidad por considerar que su vida es menos valiosa o productiva— sigue siendo el obstáculo más persistente e invisibilizado.
Desmontar estos mitos no es solo una tarea del activismo, sino una obligación ética del Estado, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil. Porque hablar de discapacidad no es hablar de un “grupo vulnerable” al margen, sino de cómo nos organizamos como sociedad para incluir la diversidad.
Como lo expresó la filósofa Judith Butler al hablar de las vidas que valen y las que no: “una vida no es vivible si no es reconocida”. Reconocer a las personas con discapacidad desde su humanidad, y no desde sus carencias, es un acto profundamente político. Implica dejar de pensar en la inclusión como un favor o una concesión, y comenzar a verla como una obligación de justicia.
Desde esta columna, lo reitero: la discapacidad no es el problema. El problema es la sociedad que sigue creyendo que ser diferente es ser menos. Apostar por el enfoque social es caminar hacia una comunidad más equitativa, más empática y, sobre todo, más humana. La verdadera inclusión no se mide en rampas o campañas, sino en la posibilidad real de que todas las personas —con y sin discapacidad— puedan construir proyectos de vida dignos, diversos y en libertad.