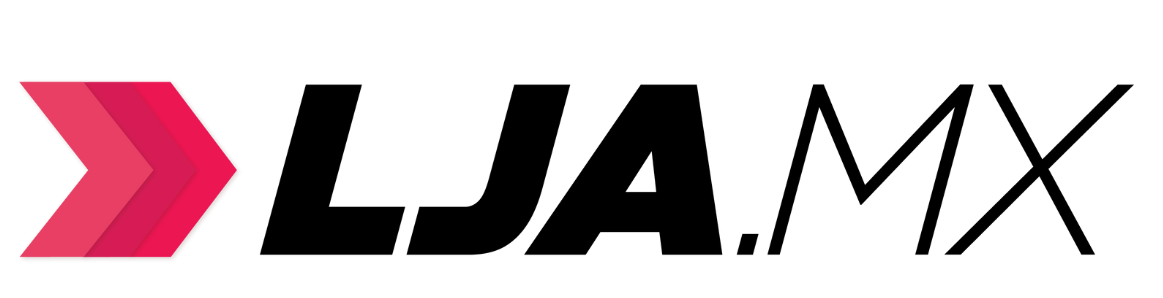Una justicia que se entienda, que se sienta y que sirva: lo que está en juego con el nuevo Código Nacional
La justicia civil y familiar es esa que toca lo más íntimo de nuestras vidas: cuando nace un hijo, cuando muere un ser querido, cuando hay que dividir una casa, cuando una mujer necesita pensión para alimentar a sus hijos, cuando una persona mayor no puede esperar. Es, quizá, la justicia más humana de todas. Pero también ha sido, durante mucho tiempo, la más olvidada.
En junio de 2023 se publicó en México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un nombre largo y técnico que, sin embargo, encierra un cambio profundo: un intento real por acercar la justicia a la gente, por hacerla más clara, más rápida, más comprensible y, sobre todo, más justa.
Por primera vez en nuestra historia, los procedimientos civiles y familiares, que hasta hoy varían de estado en estado, se unifican bajo una sola ley nacional. Esto significa que los juicios de alimentos, divorcios, custodia, sucesiones o contratos deberán seguir los mismos principios, sin importar si se tramitan en Aguascalientes o en Chiapas. Es una apuesta por la igualdad, la claridad y la dignidad.
Como suele pasar en este país, el problema no es tener buenas leyes, sino lograr que se apliquen bien. Y ahí está el verdadero reto.
El nuevo Código no entra en vigor por decreto automático. Cada estado debe emitir una declaratoria formal para decir: “aquí estamos listos”. Esa declaratoria no es un mero trámite, sino una decisión política y administrativa que implica reconocer que se cuenta con juzgados preparados, jueces capacitados, leyes locales armonizadas y una justicia en condiciones de cambiar.
Hasta ahora, únicamente la Ciudad de México ha dado ese paso. El resto de los estados, incluidos varios del centro del país, están en diferentes fases. Algunos revisan sus estructuras, otros apenas conocen el Código, y algunos ni siquiera han comenzado. Pero el reloj ya corre: tienen hasta abril de 2027 para implementarlo.
La pregunta es sencilla, pero incómoda: ¿vamos a esperar hasta el último minuto o vamos a preparar una justicia que realmente funcione para las personas?
No estamos hablando de tecnicismos. Estamos hablando de vidas reales.
Una madre no puede esperar años para que se dicte una sentencia que obligue al padre a cumplir. Una persona enferma no puede esperar eternamente a resolver la posesión de una vivienda. Una familia no debería romperse más por culpa de procesos judiciales eternos, confusos o mal llevados. Y, sin embargo, eso es lo que pasa todos los días.
La justicia que tenemos, con expedientes empolvados, audiencias suspendidas y trámites complicados, ya no da para más. El nuevo Código propone otra forma de hacer las cosas: juicios orales, audiencias ágiles, lenguaje claro, menos burocracia y mayor acceso.
Para lograrlo hace falta más que un texto legal. Se necesita que cada poder judicial local se tome en serio su implementación. Que se invierta en infraestructura, que se capacite al personal, que se modernicen los sistemas. También se requiere que los congresos estatales acompañen el proceso con reformas necesarias y presupuestos suficientes.
El riesgo es claro: que lleguemos a abril de 2027 sin preparación, con improvisación y con una justicia que no mejora, sino que colapsa. Y eso sería una tragedia para millones de personas que lo único que esperan es una solución rápida, justa y humana a sus problemas.
Desde el punto de vista constitucional, este Código representa mucho más que una reforma. Es la expresión concreta del derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17. Es la posibilidad de que el acceso a la justicia deje de ser un privilegio para quienes pueden pagar abogados o esperar años. Es una herramienta para garantizar derechos que han sido postergados durante demasiado tiempo.
También es una oportunidad para reconciliar a la gente con la justicia. Hoy, muchas personas desconfían de los tribunales. Los ven lejanos, lentos, ajenos. Si logramos que esta nueva justicia funcione como está pensada, podríamos cambiar esa percepción. Podríamos hacer que acudir a un juzgado no sea una tortura, sino un acto de confianza. Y eso vale mucho más que cualquier reforma en el papel.
Este no es un llamado técnico. Es un llamado humano.
Lo que está en juego no es el prestigio de una institución. Lo que está en juego es el bienestar de millones de familias. Es que la ley sea clara cuando hay dolor, cuando hay conflicto, cuando hay pérdida. Es que la justicia no llegue tarde.
Por eso, los estados deben dejar de ver el Código como una obligación federal. Deben asumirlo como una responsabilidad propia, como un compromiso con su gente. Porque si esta reforma fracasa, no fracasa el Congreso ni la Corte: fracasa el Estado con su gente.
La justicia civil y familiar ha sido el último eslabón del sistema. Debe convertirse en prioridad. Porque ahí es donde se siente más el abandono… y donde más se nota el cambio cuando se actúa bien.
Ojalá no desperdiciemos esta oportunidad. Ojalá cada congreso local, cada tribunal, cada operador jurídico entienda que el nuevo Código no es un trámite. Es un nuevo comienzo.
Y como todo comienzo, depende de cómo decidamos caminarlo.