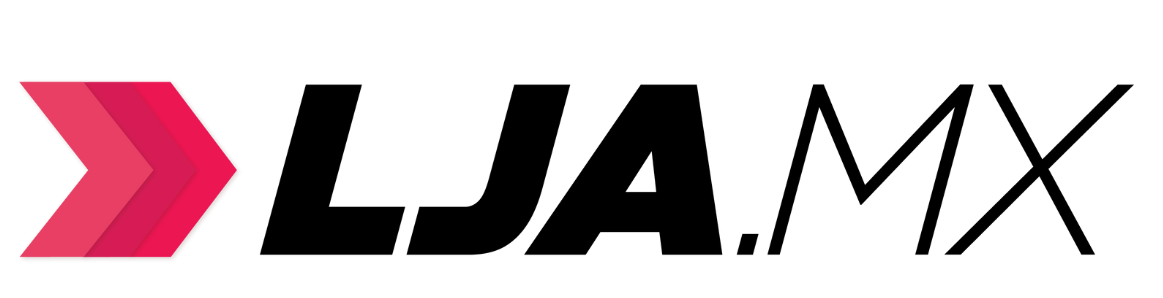El peso de las razones
Democracia fagocitada
Es curioso cómo ciertas democracias liberales, en apariencia robustas, terminan devoradas desde dentro por aquellos a quienes dieron el poder. No son fenómenos nuevos, ni mucho menos exclusivos de una región o país específico, pero sí alarman por su creciente recurrencia y facilidad con la que se instalan. Algunos gobiernos, especialmente aquellos con discursos más cargados hacia la izquierda, parecen haber desarrollado un gusto particular por aprovecharse del propio sistema democrático que los llevó al poder, hasta convertirlo en un vehículo permanente para sus intereses.
Lo que comienza con la retórica habitual sobre justicia social, redistribución y ampliación de derechos, paulatinamente se transforma en una narrativa que justifica la erosión gradual de las instituciones. Los gobernantes se convierten en maestros del equilibrio precario: aparentan respetar los marcos legales mientras, con precisión quirúrgica, modifican leyes fundamentales para asegurar su permanencia indefinida o, al menos, prolongada en el poder.
Estos gobiernos son expertos en detectar y explotar las grietas de la democracia liberal. Mediante reformas legislativas aparentemente inofensivas, logran reducir la autonomía de los organismos reguladores, intervenir la justicia para domesticarla y neutralizar cualquier amenaza independiente, y debilitar los mecanismos tradicionales de pesos y contrapesos que deberían limitar cualquier exceso de autoridad. El proceso es tan sutil como devastador: para cuando el ciudadano promedio se da cuenta, las instituciones ya han sido fagocitadas.
Lo que agrava aún más la situación es que estos gobiernos no se limitan a la conquista del Estado desde las alturas del poder ejecutivo. También emprenden una conquista cultural que busca naturalizar sus excesos, señalando como “enemigos del pueblo” a quienes osan cuestionar su relato. Los medios independientes, la sociedad civil organizada y las voces críticas en la academia se vuelven blancos de una constante campaña de descrédito y marginalización, con el propósito claro de desactivar la crítica democrática.
Este proceso se intensifica mediante estrategias polarizadoras que dividen profundamente a la sociedad, creando bandos antagónicos e irreconciliables. Al polarizar, logran desactivar el debate racional y democrático, convirtiendo la política en una guerra constante en la que todo vale con tal de mantener el poder.
De manera aún más alarmante, estos gobiernos se envuelven en un aura de superioridad moral, calificando sistemáticamente a sus rivales como “fascistas”, “conservadores” de “extrema derecha” o enemigos absolutos del bien común. Esta estrategia retórica no solo justifica cualquier abuso o corrupción interna, sino que también presenta cualquier alternativa política como intrínsecamente peor, fortaleciendo así su permanencia en el poder.
Este proceso de captura del Estado no es inocuo. Produce un deterioro institucional tan profundo que, incluso si eventualmente estos gobiernos son derrotados electoralmente, dejan tras de sí un paisaje devastado, donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas ha quedado gravemente erosionada. Las generaciones posteriores heredan una democracia atrofiada, en la que la recuperación plena de libertades y contrapesos tarda años, si no décadas.
Estos gobiernos a menudo disfrazan sus maniobras detrás de conceptos atractivos como “justicia histórica” o “reparación”, términos ambiguos que permiten justificar prácticamente cualquier acción antidemocrática, incluida la amnistía para socios políticos envueltos en casos evidentes de corrupción o delitos más graves. Tales medidas, lejos de fortalecer la cohesión social, crean una polarización profunda y duradera que termina beneficiando únicamente a quienes están en el poder.
La amnistía, particularmente cuando se usa para pactar con grupos radicales o independentistas, termina por convertirse en una herramienta que erosiona la igualdad ante la ley, principio fundamental de cualquier democracia liberal sana. Con ella se envía un mensaje inequívoco a los ciudadanos: la ley es flexible si tienes suficiente poder o capacidad de negociación. En ese momento, el ideal democrático queda reducido a un mero simulacro, una ficción conveniente para el relato oficial.
Sin embargo, más preocupante aún es que, con el tiempo, muchos ciudadanos llegan a aceptar esta degeneración institucional como algo inevitable o, incluso, deseable. El discurso populista es tan hábil que logra convertir la crítica al poder en sinónimo de traición o deslealtad nacional, una retórica que paraliza la resistencia cívica y perpetúa aún más al gobierno abusivo en el poder.
Una democracia liberal sólida depende fundamentalmente de una ciudadanía activa, informada y crítica. Precisamente por ello, el primer objetivo de los gobiernos que buscan fagocitar el Estado es debilitar esa base social crítica, inundándola de propaganda, noticias falsas o medias verdades que enturbian la percepción de la realidad y dificultan una reacción organizada y efectiva por parte de la sociedad.
El problema, sin embargo, no radica únicamente en la perversión del poder político sino también en las propias debilidades estructurales de la democracia liberal contemporánea. El sistema parece a menudo incapaz de reaccionar con eficacia a estos ataques internos, en parte por su rigidez legal, pero también por una especie de complacencia o ingenuidad colectiva respecto a la supuesta inmunidad democrática ante estas amenazas.
Esta ingenuidad colectiva se sustenta en la creencia de que las instituciones democráticas, por sí mismas, garantizan la libertad y la justicia. Pero olvidan que estas instituciones no funcionan en el vacío: dependen de la constante vigilancia, participación y compromiso ciudadano. Una democracia que pierde esa vigilancia y participación activa está condenada, tarde o temprano, a la erosión y el autoritarismo disfrazado.
El retroceso democrático provocado por estos gobiernos deja cicatrices difíciles de borrar. Las nuevas generaciones crecen desconfiando del propio sistema que debería proteger sus derechos y libertades, aumentando la posibilidad de que busquen alternativas más radicales, polarizadas o, directamente, autoritarias, creando así un círculo vicioso de deterioro institucional y democrático.
La defensa frente a esta fagocitosis no radica en la ingenuidad ni en la negación, sino en una ciudadanía más despierta, crítica y menos complaciente. Porque quizá la verdadera debilidad de las democracias liberales no sea tanto su vulnerabilidad estructural, sino nuestra propia incapacidad para defenderlas de quienes, desde dentro, pretenden destruirlas.