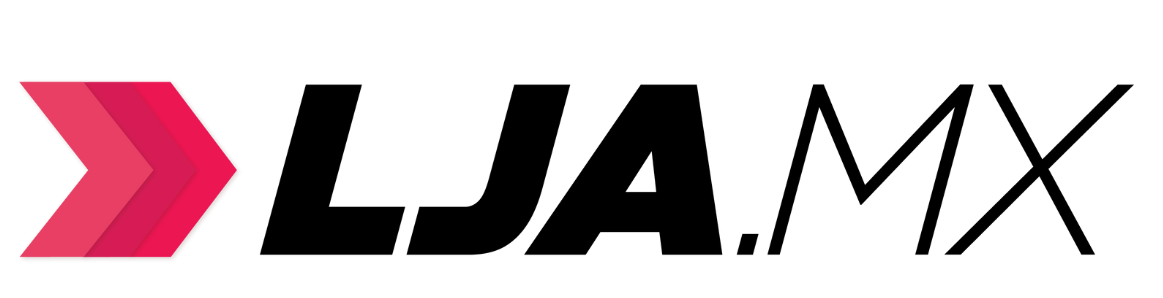El peso de las razones
Poder, cancelación y censura
En Ofendiditos. Un análisis de la criminalización de la protesta (Barcelona: Anagrama, 2019), Lucía Lijtmaer defiende que la cultura de la cancelación constituye una forma legítima de protesta. Para ella, se trata de un ejercicio de denuncia moral y política en el que colectivos marginados hacen oír su voz, visibilizando agravios y reclamando justicia. La cancelación, en su lectura, no es censura sino resistencia: una respuesta proporcional a siglos de opresión, donde la vergüenza pública -convertida en arma- sirve como correctivo simbólico. El juicio moral, según esta lógica, reequilibra la balanza, desestabiliza los privilegios históricos y subvierte los dispositivos tradicionales del poder. La indignación, entonces, deja de ser espontánea y se vuelve metódica, estratégica, militante.
Pero es precisamente allí donde empieza el problema. Como ha señalado con lucidez Juan Soto Ivars, la tesis de Lijtmaer fracasa al ignorar que el poder ya no es lo que solía ser. Su error de fondo no es justificar la cancelación como un gesto radical de protesta: es suponer que, al provenir de los márgenes, carece de poder real. Pero el mundo ha cambiado. El poder, hoy, no se aloja exclusivamente en las instituciones, en los cargos, en los trajes ni en las academias. El poder contemporáneo no siempre necesita un decreto ni un uniforme: basta un tuit, un video editado, una frase sacada de contexto, una indignación artificialmente amplificada desde el celular de un individuo -cualquier individuo- para destruir la reputación, la carrera, la vida entera de otro.
Este nuevo poder -invisible, líquido, instantáneo- no sólo escapa a las estructuras tradicionales, sino que es más eficaz, punitivo y despiadado. Se disfraza de virtud, se legitima bajo el nombre de justicia social y se ejerce con la fe ciega del fanatismo moral. Y lo más inquietante: al no tener rostro, no admite apelación. Al no tener reglas, no permite defensa. Al no tener límites, no reconoce abusos. Es el retorno de la censura, pero sin censores reconocibles: es la censura ejercida por todos y contra todos, en nombre del Bien.
Algunos objetan que no deberíamos alarmarnos tanto: la censura -dicen- ha existido siempre. ¿No fue censurado Sócrates? ¿No prohibió la Iglesia innumerables libros? ¿No quemaron los nazis volúmenes enteros en ceremonias rituales de purificación ideológica? ¿No borró la Unión Soviética a sus propios intelectuales del registro público? Sí, la censura tiene larga historia. Pero que algo no sea nuevo no significa que deba ser trivializado. Que la barbarie tenga tradición no la convierte en costumbre respetable.
Sin embargo, lo que distingue a esta nueva forma de censura es su ubicuidad disfrazada de democratización. Ahora no se necesita un ministerio de propaganda: basta una pequeña red de ofendidos militantes que actúan como patrullas morales. No hace falta que la policía del pensamiento toque a tu puerta: tú mismo, por miedo, cerrarás la boca antes de hablar. Esta lógica de vigilancia horizontal, donde todos pueden ser verdugos y víctimas, produce una sociedad enferma de temor, de silencio preventivo, de autocensura constante.
La cultura de la cancelación no es una forma de justicia: es una máquina de escarnio. No es una reparación histórica: es una revancha con pretensiones morales. No repara el daño, lo multiplica. No transforma las estructuras, las reemplaza por otras igual de opresivas. Quien cae en el foco de esta nueva inquisición digital no tiene derecho a redención ni posibilidad de matiz. El castigo es instantáneo y absoluto. Y lo más aterrador: el tribunal es anónimo, volátil y moralmente irrefutable. ¿Quién se atrevería a defender al acusado sin convertirse inmediatamente en cómplice?
Se nos dice que exageramos. Que esto no es censura. Que simplemente se trata de asumir las consecuencias de lo que uno dice. Pero eso es una falacia: las consecuencias justas presuponen un procedimiento justo, una proporcionalidad, una instancia de réplica, un mínimo de deliberación. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay linchamientos simbólicos, desproporcionados, muchas veces injustificados, que destruyen sin construir nada a cambio.
Lo más siniestro es que este nuevo poder actúa con una impunidad moral que lo vuelve prácticamente indiscutible. Se ha instalado la idea de que toda acción que provenga de quienes han sido históricamente oprimidos es, por definición, legítima. Pero esa premisa es tan peligrosa como infantil. La historia de la opresión no otorga licencia para el despotismo moral. Nadie -absolutamente nadie- debería tener el poder de silenciar a otro sin reglas, controles y consecuencias.
Esta censura descentralizada es más eficaz que la institucional porque no necesita legitimación formal: se ampara en un consenso emocional y momentáneo que opera como verdad absoluta. Es más peligrosa porque no se ve venir: no se decreta, se insinúa; no se impone, se viraliza. Se transforma en una atmósfera moral irrespirable donde toda diferencia se convierte en amenaza, todo matiz en traición, toda discrepancia en violencia simbólica.
Y entonces surge la pregunta decisiva: ¿qué estamos sacrificando en nombre de esta moral inflexible y fluctuante? ¿Qué perdemos cuando dejamos de hablar por miedo a ser malinterpretados, cuando dejamos de pensar por miedo a no estar a la altura de una sensibilidad siempre cambiante y caprichosa? El precio de la autocensura no es sólo individual, es colectivo: una sociedad que renuncia al conflicto verbal, al disenso intelectual, a la fricción de ideas, se convierte en un páramo estéril donde reina el dogma disfrazado de empatía.
En este contexto, la defensa de la libertad de expresión no es una consigna abstracta ni un lujo burgués: es una urgencia política. Porque si seguimos permitiendo que el criterio de lo decible sea definido por la indignación más ruidosa, si seguimos aceptando que las redes sociales operen como campos de exterminio simbólico, si seguimos justificando el escarnio moral en nombre de la virtud, no tardaremos en despertar en una sociedad empobrecida, temerosa, cobarde.
Debemos dejar de mentirnos: no estamos asistiendo a una ampliación de derechos, sino a la instauración de una ortodoxia puritana, purificadora, inquisitorial. Una sociedad que necesita destruir a alguien todos los días para sentirse virtuosa es una sociedad enferma. El problema ya no es el exceso de crítica, sino el déficit de criterio. El problema no es que todos hablen, sino que cada vez menos se atreven a decir lo que realmente piensan.
¿Queremos vivir en un mundo donde nuestras ideas tengan que pasar por el tamiz del temor constante? ¿En la que el error sea imperdonable, la ironía peligrosa, el matiz sospechoso? ¿Dónde no haya espacio para el arrepentimiento, la retractación, el aprendizaje? La respuesta es urgente, y no es teórica: está en juego nuestra capacidad misma de convivir, disentir y pensar. Está en juego la libertad. Y a estas alturas, ya deberíamos saber que una sociedad sin libertad no se construye sobre la justicia, sino sobre el miedo.