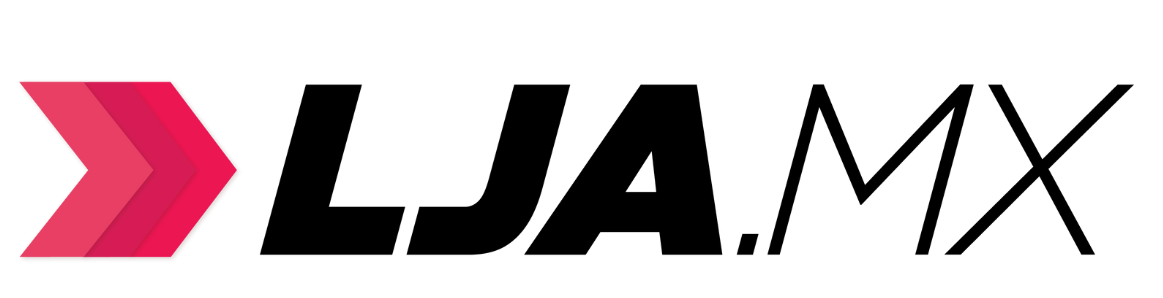Despertamos cada día entre muros desgastados, caminamos por banquetas maltratadas, trabajamos en espacios hostiles y regresamos a casas lúgubres. La fealdad o sobriedad visual, entendida como abandono, descuido o brutal funcionalismo, se ha convertido en nuestro paisaje cotidiano y lo más grave es que hemos aprendido a verla como algo natural. Como si el entorno visual deteriorado fuera parte del destino de quienes viven de la rutina y del trabajo, y como si lo bello solo estuviera permitido para quienes pueden pagarlo y tienen tiempo libre de poder ir a las instituciones y apreciarlo.
Esta es una mentira útil para quienes prefieren que la belleza se mantenga como patrimonio privado, como bien de lujo, como otro privilegio más y como una mentira que nos ha hecho creer que el arte, el diseño, la estética y la armonía son cosas ligeras, y no necesidades humanas profundas. La belleza no es un adorno, sino un alimento más de la vida digna y del alma. William Morris decía que el arte para unos pocos es tan inaceptable como la libertad o la educación para unos pocos.
La historia nos ofrece ejemplos que se oponen a la idea de que lo bello debe ser caro o elitista. En la Florencia renacentista, los Médici decidieron embellecer el espacio público, no solo sus palacios, sino que hicieron de la ciudad una galería abierta, desde esculturas, plazas, fuentes, hasta fachadas. El arte convivía con la vida cotidiana y la belleza era parte del aire que respiraba el pueblo, no una experiencia reservada para unos cuantos.
Siglos después, el metro de Moscú, creado durante el estalinismo, llevó esa misma lógica a otra escala. Las estaciones fueron diseñadas como palacios subterráneos para el pueblo. Hechas con mármol, vitrales, mosaicos, columnas y candelabros. El mensaje era poderoso, incluso desde una lógica propagandística: el trabajador no debía recorrer túneles sombríos, sino espacios majestuosos, “dignos de su esfuerzo”. No había acceso preferente, ni áreas premium, la belleza era compartida.
También hay ejemplos menos conocidos, pero igualmente inspiradores, como el del arquitecto egipcio Hassan Fathy, quien construyó viviendas para campesinos con materiales sencillos y técnicas ancestrales. Sus construcciones eran bellas, funcionales y humanas. En la Yugoslavia socialista, la arquitectura brutalista diseñó complejos de vivienda social que no eran bloques fríos, sino formas audaces, escultóricas, abiertas al entorno. La belleza no estaba ausente de la vivienda popular, sino que era parte de su promesa.
Todo esto contrasta con nuestras ciudades actuales, donde lo público se degrada mientras lo privado se embellece. Nos hemos acostumbrado a estaciones de tren que parecen refugios, parques descuidados, hospitales que imponen miedo y no confianza. El arte se concentra en galerías que cobran entrada, en museos que exigen cierta vestimenta o en zonas intervenidas que rápidamente son puestas en venta. Se embellecen los barrios solo para desplazarlos, y se vende la estética como una mejora que en realidad borra la vida previa.
Frente a ello, la belleza popular se convierte en una forma de resistencia, puesto que no depende de presupuestos oficiales ni de autorizaciones institucionales. Aparece en murales comunitarios, en jardines autogestionados, en espacios recuperados por quienes se niegan a vivir entre ruinas impuestas. Es una estética que no responde al mercado ni busca legitimidad curatorial, sino que es legítima porque nace del deseo de habitar con dignidad.
Es contracultura viva y un contramuseo a cielo abierto que emerge en las calles.
Exigir belleza no es superficial, ya que es negarse a aceptar que lo feo y sobrio es lo que nos corresponde. Es defender la idea de que todas las personas, sin importar su ingreso, rutina o trabajo, merecen un entorno que les inspire, que les eleve y les conmueva. Un mundo sin belleza profunda, transformativa para el entorno y el espíritu es un mundo fracturado y no deberíamos aceptarlo como destino.