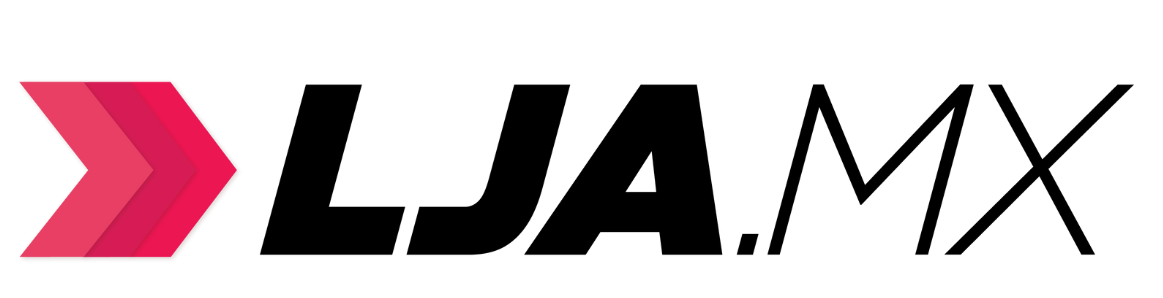El peso de las razones
¿Ciudadanos del mundo o rehenes de la tribu?
En el amanecer del helenismo, tras la conquista de Alejandro Magno, el mundo griego se enfrentó a una pregunta radical: ¿quiénes somos en un mundo que trasciende las fronteras de la polis? Los cínicos, con Diógenes como máximo representante, respondieron con una idea audaz: ser “ciudadanos del mundo”. Este cosmopolitismo temprano, nacido en el siglo IV a.C., era una respuesta pragmática a un mundo fragmentado por la expansión imperial. Diógenes, al declarar que su hogar no era Atenas ni Corinto, sino el cosmos, desafiaba las lealtades tribales y abogaba por una ética universal que trascendiera las divisiones locales. Su postura, austera y provocadora, plantó la semilla de una idea poderosa.
El cosmopolitismo evolucionó con los estoicos, quienes lo dotaron de una dimensión moral más estructurada. Zenón de Citio y Crisipo imaginaron una comunidad universal regida por la razón y la virtud, donde las diferencias de origen o estatus eran secundarias frente a la humanidad compartida. Este ideal floreció en un contexto de inestabilidad política y cultural: el colapso de las ciudades-estado griegas y la emergencia de imperios multiculturales exigían un marco ético que unificara sin homogeneizar. Roma, al adoptar el estoicismo, amplió esta visión, con figuras como Cicerón y Séneca defendiendo la idea de una ley natural que vinculaba a todos los seres humanos, sin importar su procedencia.
Las virtudes del cosmopolitismo eran claras: ofrecía un antídoto contra el tribalismo, el etnocentrismo y la exclusión. Buscaba resolver problemas como la xenofobia, los conflictos entre culturas y la desigualdad inherente a las jerarquías locales. Al priorizar la humanidad compartida, el cosmopolitismo prometía una ética inclusiva capaz de sostener la coexistencia en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, su ambición universal también generó tensiones: ¿cómo conciliar la lealtad al cosmos con los lazos concretos de la comunidad, la familia o la nación?
El cosmopolitismo encontró eco en la izquierda moderna, particularmente en su lucha contra las opresiones estructurales. Desde los ideales igualitarios de la Ilustración hasta las revoluciones del siglo XIX, la izquierda abrazó la idea de una humanidad unida por derechos y aspiraciones comunes. Incluso Karl Marx fue un cosmopolita en espíritu. Su visión de la Internacional, que convocaba a los trabajadores del mundo a unirse, trascendía fronteras nacionales y veía en el capitalismo global un desafío que solo podía enfrentarse con una solidaridad igualmente global. El marxismo, en este sentido, era un proyecto cosmopolita que buscaba emancipar a la humanidad entera.
Sin embargo, el cosmopolitismo no ha estado exento de críticas. Los comunitaristas, como Alasdair MacIntyre, argumentan que la identidad y la moralidad están intrínsecamente ligadas a comunidades específicas, con sus tradiciones y narrativas. Desde esta perspectiva, el cosmopolitismo es una abstracción desarraigada que ignora los lazos afectivos que dan sentido a la vida humana. Los identitaristas, por su parte, critican su aparente indiferencia hacia las diferencias culturales, acusándolo de imponer una universalidad que, en la práctica, refleja los valores de las élites occidentales. Estas críticas resaltan una tensión fundamental: el cosmopolitismo puede parecer distante, incapaz de responder a las necesidades emocionales y culturales de las comunidades locales.
Martha Nussbaum, en su libro The Cosmopolitan Tradition, profundiza estas críticas al señalar que el cosmopolitismo clásico a menudo ha descuidado las demandas de justicia distributiva. Nussbaum argumenta que la tradición cosmopolita, al centrarse en la humanidad abstracta, ha subestimado las desigualdades materiales que dividen a las sociedades. Para ella, un cosmopolitismo éticamente sólido debe integrar la preocupación por las necesidades concretas de los individuos, especialmente los más vulnerables, sin sacrificar su compromiso universal. Su análisis invita a repensar el cosmopolitismo como un proyecto que combine la empatía global con la justicia local.
Curiosamente, la nueva izquierda ha dado un giro que parece traicionar este legado cosmopolita. En los últimos años, sectores de la izquierda han abrazado un nacionalismo renovado, a menudo vinculado a movimientos independentistas o a comunitarismos exacerbados. Esta izquierda, que prioriza identidades locales o nacionales sobre la solidaridad universal, critica el cosmopolitismo como una ideología elitista que diluye las luchas específicas de los pueblos. El énfasis en la soberanía y la identidad cultural ha desplazado la visión de una humanidad interconectada, rompiendo con el internacionalismo que una vez definió a la izquierda.
Este viraje marca una ruptura profunda con los pilares de la izquierda tradicional. Mientras que el marxismo y el socialismo clásico veían en la universalidad un medio para combatir la opresión global, la nueva izquierda parece replegarse hacia lo particular, desconfiando de cualquier narrativa que trascienda las fronteras. Este nacionalismo de izquierda, aunque a menudo motivado por agravios históricos legítimos, corre el riesgo de fragmentar las luchas comunes y de alimentar divisiones que el cosmopolitismo buscaba superar.
Frente a estas críticas, Kwame Anthony Appiah ofrece una defensa matizada en su libro Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. Appiah propone un “cosmopolitismo enraizado” que reconoce las lealtades locales sin renunciar a la responsabilidad hacia los demás. Para él, el cosmopolitismo no implica borrar las diferencias culturales, sino celebrarlas dentro de un marco de respeto mutuo. Appiah responde a los comunitaristas que las identidades locales no son estáticas ni exclusivas, sino dinámicas y entrelazadas. A los identitaristas, les recuerda que la universalidad no equivale a uniformidad, sino a un compromiso ético con el diálogo y la coexistencia.
Appiah también reconoce que el cosmopolitismo debe atender las desigualdades materiales, pero insiste en que esto no requiere abandonar la perspectiva global. Su enfoque pragmático sugiere que podemos ser leales a nuestras comunidades mientras asumimos responsabilidades hacia los extraños, desde donar a causas globales hasta abogar por políticas migratorias justas. Este cosmopolitismo equilibrado busca tender puentes entre lo local y lo global, evitando los extremos del universalismo abstracto y el particularismo excluyente.
Las críticas al cosmopolitismo, aunque válidas, no logran desmantelar su relevancia. El comunitarismo, al centrarse en la cohesión local, puede perpetuar la exclusión de los “otros”. El identitarismo, al exaltar las diferencias, a menudo refuerza estereotipos y dificulta la cooperación transnacional. La nueva izquierda, al abrazar el nacionalismo, ignora que las luchas locales están intrínsecamente ligadas a dinámicas globales, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica.
Sin cosmopolitismo, carecemos de las herramientas para enfrentar los problemas públicos más urgentes. El cambio climático no respeta fronteras nacionales; requiere una cooperación global que trascienda los intereses locales. La migración masiva, impulsada por conflictos y desigualdades, exige una ética que reconozca la dignidad de los extraños. Las pandemias, como hemos visto, no se detienen en las aduanas. Un mundo sin cosmopolitismo es un mundo condenado a la fragmentación, incapaz de responder a desafíos que, por su naturaleza, son globales.
La traición de la nueva izquierda al cosmopolitismo no es solo una pérdida ideológica; es un retroceso estratégico. Al priorizar lo local sobre lo universal, esta izquierda renuncia a la fuerza de la solidaridad global que una vez impulsó revoluciones. El cosmopolitismo, con todos sus defectos, sigue siendo un faro ético: nos recuerda que, aunque nuestras raíces estén en comunidades específicas, nuestro destino está entrelazado con el de toda la humanidad. Ignorar esta verdad es condenarnos a un mundo de divisiones insalvables.
El cosmopolitismo no es una utopía inalcanzable, sino una práctica cotidiana. Implica escuchar al otro, comprender sus diferencias y actuar con responsabilidad hacia un mundo compartido. Como propone Appiah, podemos ser ciudadanos del mundo sin dejar de ser hijos de nuestras comunidades. Este equilibrio es difícil, pero necesario. Sin él, nos arriesgamos a un futuro donde las fronteras, reales o imaginarias, nos separen más que nunca.