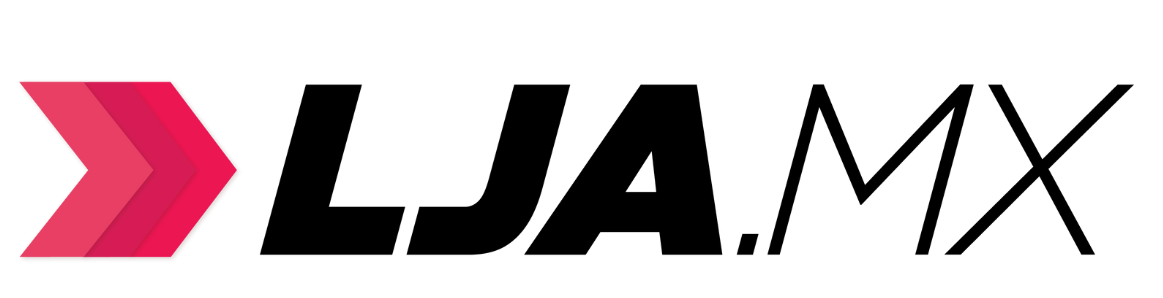En un mundo donde los premios parecen medirse más por influencia que por méritos, Donald Trump ha sido oficialmente nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿El postulante? Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. ¿La razón? Su cruzada compartida por la “paz” en Medio Oriente… y quizás por un resort de lujo en Gaza bautizado Trump Riviera.
El anuncio, hecho entre copas y cenas en la Casa Blanca, llegó como si se tratara de una premiación a la mejor campaña de relaciones públicas, más que a una verdadera acción por la paz. Mientras Trump y Netanyahu conversaban sobre treguas estratégicas y el futuro urbanístico de un territorio bombardeado, la cifra de muertos en Gaza superaba los 57 mil. Pero nada de eso impidió al mandatario israelí declarar solemnemente que Trump “está forjando la paz mientras hablamos”.
¿Paz? ¿La misma paz que incluye bombardear instalaciones nucleares iraníes, forzar el desplazamiento de 600 mil palestinos, y ofrecerles como alternativa un campo improvisado entre ruinas? ¿O será la paz que se construye sobre la represión a migrantes en la frontera sur, la separación de familias, la criminalización de solicitantes de asilo y el intento de deportar a millones con operativos militares internos? Porque si esa es la vara, entonces Trump no solo merece el Nobel: que le den también el Oscar por “mejor simulacro de diplomacia”.
El expresidente —conocido por su cruzada contra las personas trans, su impulso de legislaciones anti-LGBT+, su retórica racista y su nostalgia por los “valores tradicionales” blancos— parece haber encontrado en Netanyahu al aliado perfecto para reinventarse como “pacificador global”. Ambos defienden un modelo de paz sin derechos para los pueblos oprimidos, sin territorio para los palestinos y sin cámaras que documenten la entrega de rehenes. Todo muy limpio, muy ordenado, muy televisable. Aunque esta vez, sin cámaras.
Según The Washington Post y El País, el plan de alto el fuego de 60 días es solo el primer acto. Lo que viene después parece sacado del portafolio de un agente inmobiliario con complejo de mesías: una “Trump Riviera” sobre los escombros de Gaza y una zona industrial dedicada a Elon Musk, porque ¿quién dijo que la reconstrucción no puede ser también un negocio?
Por si fuera poco, la nominación de Netanyahu se suma a otras propuestas previas: una del gobierno de Pakistán por la tregua entre India y Cachemira, y otra de un congresista republicano. Todas ellas alimentan la fijación de Trump con un Nobel que no obtuvo en su primer mandato y que sigue anhelando con la intensidad de quien cree que su apellido basta para adornar bibliotecas, torres y premios internacionales.
No faltan quienes se tomen la nominación con cautela. Michael Hanna, del Crisis Group, señala que Trump no es precisamente un campeón de las normas internacionales, sino más bien alguien “empeñado en alterarlas”. Aunque, claro, recuerda que el Nobel de la Paz ha tenido algunos ganadores “pintorescos”. Quizá este sea solo el episodio más reciente de esa categoría: paz vendida como espectáculo, con alfombra roja, fuegos artificiales y desplazamientos forzados incluidos.
Así que, si algún comité en Oslo quiere premiar a Trump por su incansable lucha por imponer su visión del mundo —una donde la paz es sinónimo de obediencia, el orden es sinónimo de exclusión, y los derechos son opcionales según el pasaporte— adelante. Solo no esperen que quienes han sufrido su legado migratorio, racial y autoritario lo aplaudan. Porque esta paz, como tantas otras cosas en su marca personal, viene con letra chiquita, cláusulas ocultas… y cero derechos humanos.